Opinión
El espejismo del “deber ser”
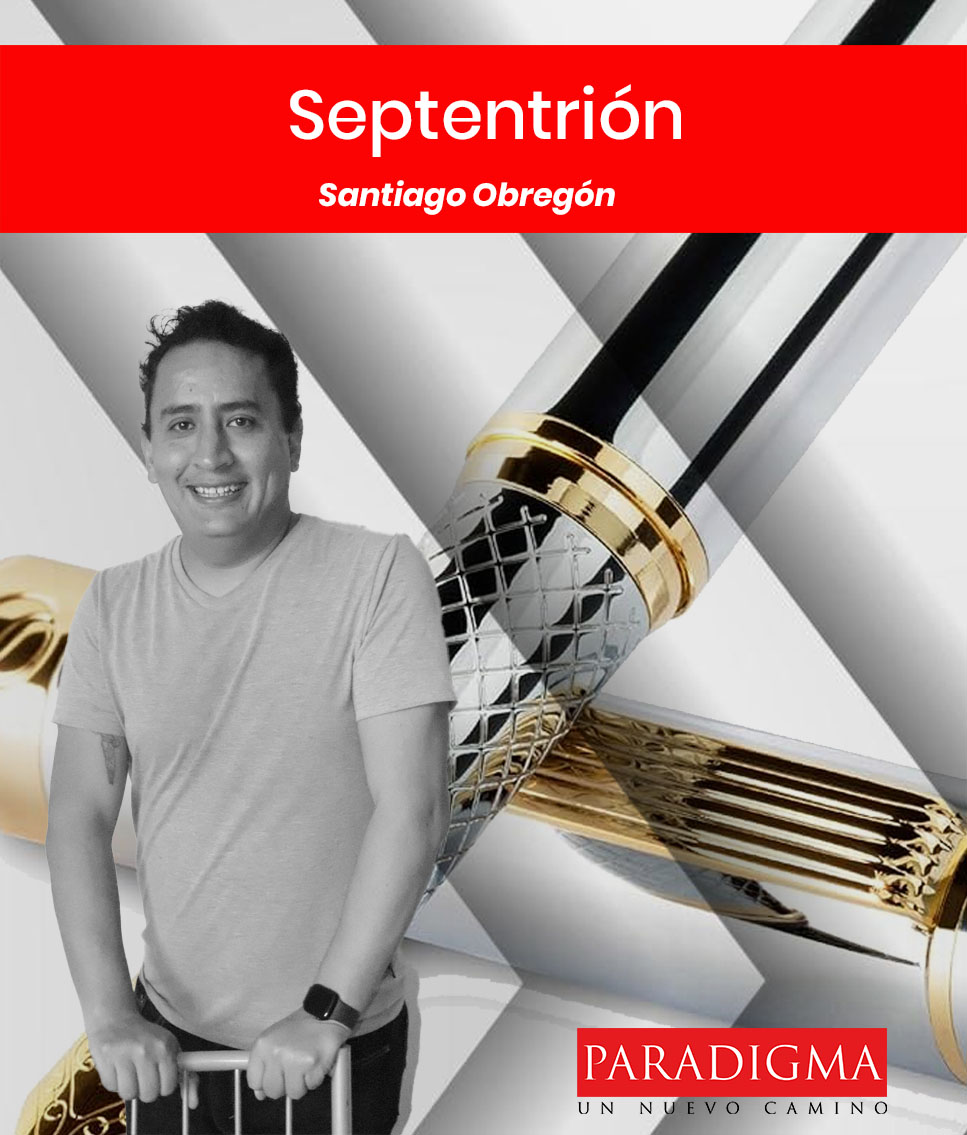
El deber ser es una de esas expresiones que parecen inocentes, pero que atraviesan casi todo lo humano. Desde la filosofía clásica hasta las conversaciones cotidianas, siempre está presente la tensión entre lo que es y lo que debería ser. Esa distancia, a veces, es motor de cambio; otras, es un abismo que nos aplasta.
La filosofía moral lo ha pensado durante siglos. Kant lo convirtió en imperativo: actuar de tal manera que nuestras acciones puedan erigirse en norma universal. Hume, en cambio, advirtió contra el salto ilegítimo de los hechos a los valores: que algo sea de cierta manera no significa que deba serlo. Allí, en ese filo, se juegan la ética, el derecho y la política.
Pero el deber ser no se queda en los libros: vive en la vida diaria. Se cuela en la familia, cuando se nos dice cómo deberíamos comportarnos; en la escuela, que enseña tanto contenidos como normas de conducta; en el trabajo, donde se espera una productividad sin fisuras; en la vida social, atravesada por guiones sobre cómo amar, cómo triunfar, cómo ser feliz. El deber ser es, en muchos casos, una maquinaria invisible de expectativas.
No todo en él es negativo. El deber ser nos permite imaginar mundos mejores, sociedades más justas y personas más coherentes consigo mismas. Sin esa noción, solo nos limitaríamos a describir lo que hay, sin capacidad de transformarlo. El derecho, por ejemplo, no refleja simplemente lo que ocurre, sino que prescribe lo que debería ocurrir: la igualdad, la justicia, la paz. Lo mismo sucede en los movimientos sociales, que nacen de la inconformidad con lo existente y de la esperanza de un futuro distinto.
Sin embargo, hay un reverso. El exceso de deberes puede convertirse en cárcel. El deber ser de género que dicta cómo deben comportarse hombres y mujeres; el deber ser del éxito que mide a las personas por su salario, su auto o su prestigio; el deber ser de la felicidad, que convierte la alegría en obligación constante. En todos esos casos, lo que debería orientar se vuelve presión, y lo que debería liberar termina oprimiendo.
La pregunta, entonces, no es si necesitamos el deber ser, sino cómo lo configuramos. Tal vez la clave esté en domesticarlo: reconocer su potencia transformadora, pero también su tendencia a endurecerse en dogma. Un deber ser flexible, que dialogue con la realidad y se ajuste a las diferencias, puede ser brújula sin ser cadena.
Al final, lo que “deberíamos ser” no está escrito en piedra ni dictado desde arriba. Se construye en la práctica colectiva, en el choque de ideas, en los acuerdos y desacuerdos que marcan la vida en sociedad. Allí, en ese espacio abierto, se decide qué horizontes perseguimos y cuáles desechamos.
Quizá lo más humano no sea alcanzar el deber ser perfecto, sino aceptar que siempre habrá distancia entre lo real y lo posible. Y que en esa brecha, lejos de la perfección imposible, es donde se juega nuestra libertad.






